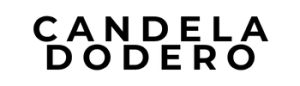Hacía años que Eduardo no salía sino solo para ir al supermercado. Aunque hacía frío, la única estufa del departamento permanecía apagada en invierno. Había quedado tapiada detrás de los muebles que compró para refaccionar durante quince años. Antes de que se muriera Elvira se dedicaba a la restauración de muebles antiguos. Los compraba destruidos por internet o los sacaba de la basura, se ocupaba de devolverles vida y venderlos en un sitio web. Restaurarlos significaba restituir su pasado glorioso.
Durante el tiempo en el que aún tenía algunos pesos, un muchacho lo ayudaba a cargarlos y lijarlos, y él hacía el trabajo fino de lustrarlos a muñeca. En ese momento solo había un dormitorio dedicado a la tarea. Con el paso de los años, las pilas de objetos valiosos fueron tomando todos los ambientes.
Ese departamento había sido el hogar de su esposa de soltera. La casa en la que iniciaron una familia se la habían rematado hacía una década por no haber pagado las cuotas de la hipoteca. La mudanza al viejo departamento se llevó puesta a Elvira. El cáncer se la devoró en unos meses y él quedó suspendido en una rutina hueca, como los puntitos de polvo que entraban por las ventanas. El cuerpo no le permitía seguir restaurando. El alma no lo dejaba deshacerse de ningún objeto. Y la culpa lo mantenía encadenado al mundo. Él ya no era quien guardaba objetos valiosos, sino que los objetos valiosos eran los que le hacían espacio para subsistir.
Al duelo le siguió la artrosis. Después, el cansancio. Finalmente, la apatía. Los amigos de siempre se habían cansado de llamarlo. Él nunca estaba en condiciones de salir. Solo veía a su hermano, que lo visitaba de vez en cuando, y a la cajera del supermercado de la vuelta:
–Hola, Don. ¿Cómo anda hoy?
—Ahí, querida, tirando. Con este frío las manos me duelen más.
—Sí, ¡no se va más el invierno! Prenda la estufa y quédese adentro.
Aunque las charlas eran de rutina, le gustaba verla, saludarla y de, tanto en tanto, preguntarle por sus hijos. Se acordaba que tenía dos pero se le habían borrado los nombres y las edades. Y habían pasado el punto en el que valía repreguntar. Eduardo no tenía hijos. Después de años de intentarlo con Elvira habían decidido que ellos dos bastaban.
Estaba corriendo una pila de muebles para poder entrar más cómodo en la cocina cuando la descubrió. La gata estaba mirándolo desde la parte superior de un bahiut en el extremo del living. ¿Habría entrado por la ventana del baño? Tenía la costumbre de dejarla abierta para que el olor a humedad se disipara. Corrió la cortina y corroboró que la ventana tenía la traba puesta. La gata lo escudriñó con la mirada y le clavó los ojos miel en los suyos. Le recordó de inmediato a Elvira y le sacó una sonrisa. Nunca le habían gustado los animales, pero ese lo hizo sentir a gusto. Le dio un tarrito de leche, no sabía qué comían los gatos.
Al día siguiente fue al supermercado y su cajera no estaba. Le contaron que había tenido un problema personal. Volvió a casa con las provisiones de siempre: un vino, un quesito, un poco de fiambre, pan y pepas, a lo que sumó, después de pensarlo un momento, alimento para gatos.
El animal seguía ahí a pesar de que él le había dejado la ventana abierta para que se fuera.
Pasó el día midiéndose con la gata. Se le fue acercando de a poco hasta que se le acurrucó en las piernas. Tratando de moverse lo menos posible sacó de la mesa de luz el cepillo de Elvira. Se lo pasó por el pelaje dorado. La gata se retorció mientras hacía ruidos que le salían del estómago. Parecía un masajeador por la manera en la que vibraba. Sintió el calor de su cuerpo encima y la humedad de la lengua rasposa en la mano.
Esa tarde su hermano fue a visitarlo. Llevó una pizza con cerveza y retomó la charla de siempre. Que tenía que vaciar la casa, que no era higiénico, que podía presentarle a una señora de su edad para pasar el rato, que no entendía por qué no lograba deshacerse de esas porquerías, o al menos de las cosas de Elvira. La gata lo estudiaba desde la punta de un dressoire francés. Si no fuera por el movimiento de la cola del animal lo habría confundido con una estatua.
—¿Ahora tenés un gato? ¡Si no podés hacerte cargo de vos mismo!
No llegó a terminar la frase que la gata le saltó encima y le clavó las uñas en el pecho. Logró librarse de la criatura y revolearla contra una cómoda inglesa. Eduardo sonrió pensando en algo similar a la justicia poética. La pizza quedó sin terminar y la cerveza caliente en la mesa cuando su hermano se fue furioso. Prometió no volver hasta que no se hubiera deshecho de “ese gato endemoniado”. Fue la última vez que lo vio.
Eduardo cerró la ventana definitivamente. La gata comenzó a dormir en la almohada de Elvira. Montaba los muebles con agilidad. Se afilaba las uñas en el cartón coarrugado que en otra época había usado para envolver los muebles para la entrega. La peinaba todos los días. Le contaba los proyectos de restauración que tenía en mente y que podría realizar una vez que la artrosis le diera tregua. Contaba la cantidad de dinero invertido en los muebles encimados. Ellos dos parecían suficiente.
Días después volvió a al supermercado y le sonrió a la empleada de siempre, de vuelta en su puesto.
—Hola, Don, ¿cómo anda hoy?
El gesto de Eduardo se desfiguró al verle la cara atravesada por una cicatriz que le nacía en la frente y le terminaba en el mentón.
—¿Qué le pasó, querida?
—Ay don, un gato loco me atacó la semana pasada. Fue una pesadilla. Tuve que ir a darme la antitetánica, ver a un cirujano plástico. Me dijeron que va a quedar alguna marca, pero bueno, ahí ando con cremas, protector solar. Un verdadero infierno…
Eduardo dejó la compra en el mostrador y salió dando zancadas largas. Llegó a casa con las manos vacías y el corazón acelerado. La gata lo escudriñaba sobre un cuadro de Quinquela Martín original (al menos eso le habían dicho en el sitio web en el que lo compró): lo estaba usando para afilarse las uñas.
Agitaba la cola despacio, de izquierda a derecha, y mantenía las orejas bajas. Los ojos de Eduardo se humedecieron y le tembló el cuerpo. Corrió hasta el animal y lo alzó en los brazos. Le dio un beso en la coronilla. Ya no volvería más a aquél supermercado.