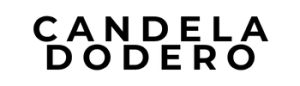El abuelo Alen era croata desde la punta del pie hasta la sien. Aunque su padre, Emilio, era argentino, había crecido entre klapas y struklis. Él, sin embargo, era más rioplatense que el mate.
El abuelo Alen había llegado a la Argentina con una mano atrás y otra adelante en 1942, y una valija cargada de culpa, escapando de un país que lo perseguía por su extremo nacionalismo. Nunca perdió la tozudez que venía de la majka. Tampoco la nostalgia en la mirada cuando dirigía los ojos al Este. Los rasgos de su padre eran duros como los de su abuelo. Él, en cambio, poseía pocas sombras de su linaje europeo, los rasgos sudacas de su mamá se mezclaron fuerte para hacerse carne en una cara con menos de media herencia. Esa fue su primera falta.
El abuelo Alen nunca pudo volver a su patria. Vivió como lo hacen los que han sido arrojados al otro lado del océano: con la cabeza en las nubes y los pies en un suelo de nadie.
Sus padres escogieron para él un nombre mixto: Antonio. La historia de la elección era el cuento obligado de todos los festejos de cumpleaños porque la contienda había sido cuerpo a cuerpo. Llegaron a un acuerdo porque este se ajustaba a los parámetros tanto croatas como argentinos.
Para los treinta de Antonio, el abuelo Alen era más una figura mítica que un recuerdo certero. Había destellos de él sentado en el sofá del living mirando la ventana. Huellas de él cocinando alguna tarta. Fue cruel que el Alzheimer se hubiera ensañado con una persona a la que sólo le interesaba vivir de las memorias.
Ese gusto familiar por el pasado quizá fue lo que lo llevó a dedicarse a la compra y venta de antigüedades. Había aprendido el oficio de Raúl, un vecino del barrio, que lo llevó a trabajar a los dieciocho a su local en el Mercado de Pulgas cuando su madre le dio el ultimátum: trabajar o estudiar. Aunque su vieja siempre pensó que su elección fue la más pobre.
Con el tiempo la vida se los fue llevando a todos. Sólo quedaron él, el gato Alen (apodado en honor al abuelo) y una caja con recuerdos, como si toda su herencia pudiera resumirse en cuatro paredes de cartón. Entre fotos viejas con caras sin nombre estaba Alen, sentado en un banco, joven y pintón. Alen con la abuela (de la que no conocía más que el nombre de pila: Brigita). Pero nada fue tan devastador para Antonio que la muerte de su padre, otac Emilio.
El día después del entierro quizo honrarlo. No lo pensó mucho, solo se dejó conducir por la tristeza y el alcohol. Se tatuó en el brazo izquierdo una frase que había encontrado tres veces escrita entre los papeles del abuelo. “Recept za od poriluka”. Salió del tatuador dando saltos diagonales (por la borrachera que lo había llevado en primer lugar), pero feliz. Sentía que llevaba en el cuerpo con orgullo su historia croata. Le aseguraba a sus amigos que por las venas le corría sangre Hrvatski, y ellos se reían, ya que su cara mestiza y su altura media no dejaban adivinar ese legado.
Se juntó con una chica de Quilmes que iba al Mercado a vender tortas fritas y café. Le puso Enzo Emilio a su primer hijo, por el jugador de River que idolatraba desde niño. Esa fue su segunda falta —siempre se reprochó no haber elegido uno más croata para darle secuencia a la historia inmigrante que lo juzgaba desde la oscuridad del placar—.
Antonio, como su abuelo y su padre, nunca logró viajar a Croacia. Ni en sueños podía pagar el precio de cruzar el océano. Y esta fue su tercera falta. Le bastó el tatuaje para equilibrar su vida mestiza y el anhelo de que alguna vez Enzo, la cuarta generación, pudiera cruzar el charco, cumplir los sueños de sus antepasados.
El significado del tatuaje lo develó Enzo, justamente, cuando estudiaba Letras en la Universidad, pocos años después de la muerte de Antonio. Desde ese día no puede contener la risa cada vez que cocina una “receta de tarta de puerros” y recuerda a su papá, ese anticuario argentino, un poco vago y divertido con complejo de croata.