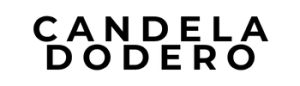La calle asfaltada en adoquines brilla cuando llueve. El piso destella unas lucecitas rosas y grises cuando la luz le da de costado. Sueño que las atrapo y me las traigo al interior.
La ventana por donde miro afuera no mide más que mis manos apoyadas de frente, una al lado de la otra. Ver todo desde abajo me permite valorar detalles, como esas lucecitas brillantes que me robo del día mojado.
Ayer llovió y sé que en la tercera baldosa siempre se junta agua. Me quedo mirando cuántos pies se hunden en el líquido estancado. El espectáculo ocupa todo mi tiempo. Son tres hasta ahora los que se empaparon los tobillos. Un mocasín negro, unos borcegos marrones y unos zapatos de taco que hicieron que me sintiera mal por disfrutar de su mala suerte. Apoyo la mano sobre la ventana, quizá hoy alguno de esos zapatos baje la mirada.
Mi visión se tiñe de un verdoso opaco que, con el tiempo, descubrí que es el efecto de una lámina pegada al vidrio del exterior. No puedo tocarla pero sé que está ahí, llenando mi realidad de verde, aunque todavía recuerdo que existen otros colores.
Cruzando la calle hay una panadería que debe ser muy buena porque siempre está llena de gente. Hombres de traje y mujeres bien vestidas entran y salen con paquetitos. Saboreo en mi mente las medias lunas rellenas con dulce de leche, las tortitas negras, y, a veces, si el viento sopla hacia mi ventana, puedo oler el pan recién horneado. Lo comería con manteca, como lo preparaba mi abuela Elisa. Lo amasaba todas las mañanas bien temprano. Lo servía con mate cocido y a veces alcanzaba para repetir. Las puertas de la panadería son de madera y bien pesadas, todos apoyan el cuerpo contra ellas para poder abrirlas. El nombre del negocio, en letras doradas, tan anchas como largas, tiene dos palabras. No sé leer, así que lo llamo “Las Delicias”.
El farol que ilumina la esquina también es dorado y tiene cuatro bolas redondas blancas que caen de cabeza. En el centro hay otra bola blanca que apunta al cielo. Así recuerdo al de mi pueblo sin farolas ni panaderías doradas.
Un árbol completa mi esquina. Se inclina hacia el costado, estirándose para llegar a algún lado que no alcanzo a ver. Sus raíces lo atan al piso. Me alegra que al menos él haya logrado señalar la dirección de sus sueños —si hasta el árbol tuvo más suerte—. Su tronco es grueso y está lleno de marcas que me recuerdan la piel gastada de mi abuela. Así tenía la cara desde que la conocí.
Un camión con cuatro hombres de camperas celestes y gorros de visera estaciona cerca de mi ventana. Uno de los empleados de la panadería sale y habla con ellos, señala el árbol. Los hombres asienten y bajan herramientas de la camioneta. No escucho el ruido que hacen las sierras eléctricas, pero imagino los sonidos metálicos y pesados. Atacan las ramas de mi árbol. Siento pena por él. Grito, pateo y lloro. Un perro mete las cuatro patas en la baldosa floja y sonrío. Olfatea mi ventana y pego la mano al vidrio para sentir el calor de su hocico, pero unos pantalones negros tironean de la correa y lo vuelven invisible, como yo.
Me duermo viendo cómo destrozan las ramas de mi árbol, lo dejan desnudo en pleno invierno. Siento el dolor de sus restos, aunque no lo veo defenderse cuando le borran la dirección y la presencia.
Amanezco cuando la panadería está abriendo sus puertas. Un rayo de sol verde se mete por la ventana y descubro que al lado de la farola solo queda un cuadrado de tierra vacía. Ya no tengo lágrimas y sonrío. Sé que mi árbol ha muerto, que es libre al fin, aunque lamento no haber conocido el nombre de su especie.
La gente empieza a llenar la cuadra, entran y salen con paquetitos del local.
Estoy imaginando que un camión con cuatro hombres baja a mi sótano y me encuentra cuando escucho la llave girar. Puedo reconocer el ruido de sus zapatos contra los peldaños de la escalera en la penumbra. Lo siento acercarse y tiemblo. Aprieto los ojos fuerte y sueño con ser farola, hocico hundido en el agua, botas que van y vienen bajo la lluvia, baldosas que mojan las piernas, puertas pesadas que son refugio, un árbol que señala sus sueños, un árbol muerto y libre.